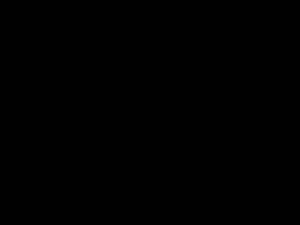La trayectoria profesional de Park Chan-Wook, uno de los grandes cineastas surgidos en Corea durante las últimas décadas, se ha movido constantemente entre la ovación del prodigio y el abismo de los excesos. Hasta la fecha, la práctica totalidad de sus trabajos se han situado siempre en el terreno del todo o nada, la fascinación por el virtuosismo arrebatado y arrebatador y el impulso violento, sangriento y desatado. Más que películas, hablamos de un conjunto de experiencias capaces de llevar al espectador al límite para, a continuación, elevarlo al infinito.
Si nos quedamos con la forma, cuidado, conviene empezar a ponerse de pie. Y es que, desde su impecable debut, Chan-Wook se reveló como uno de los directores con mayor capacidad (y talento) para encontrar el deslumbramiento visual más apabullante, el movimiento de cámara más arriesgado, el plano más hipnótico, la escena más explosiva. Retos imposibles, objetivos cumplidos, méritos extra. Nada parece imposible para un cineasta obsesionado con extraer poesía de cada secuencia, sin excepción.

A la espera de que sus próximos proyectos le sigan manteniendo alejado de la decepción, seguimos teniendo la envidiable oportunidad de disfrutar de un conjunto de películas distintas, únicas, salvajes, rabiosas y rotundas. Historias a pecho descubierto, personajes abrazados a un acantilado, ecos cinematográficos que llegan para no abandonarte jamás. El cine de Park Chan-Wook como ruleta rusa voluntaria y placentera.