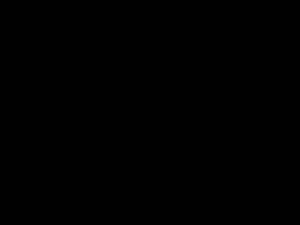Cinco películas. Ni una más, ni una menos. Hay directores privilegiados que no necesitan llegar a las dos cifras en su cuenta de trabajos a la espalda para convertirse en referentes, ejemplos envidiables, de manera sana o insana, que construyen a base de impulso y control, combinación perfecta, una trayectoria sobre la que empezar a dinamitar expectativas. Y así llegamos a Edgar Wright, uno de los escogidos. No hace falta inventar nada para destruir y construir algo completamente nuevo, un discurso artístico completamente personal estructurado además en el más difícil y complejo de los géneros, la comedia.

Pero nadie dijo que fuera un trabajo fácil. Wright, tipo listo en casi todos los sentidos cinematográficos del término, siempre se ha apoyado en gente con talento para terminar despegando con una fuerza personal e intransferible. La amistad es un terreno propicio para la celebración y el cine lo sabe. La cuestión es que muy pocos cineastas lo han entendido en la última década con la fuerza con la que lo ha hecho Wright. El síndrome de Peter Pan entre amigos siempre es menos preocupante. O más contagioso. Lo complicado sería intentar incrustarlo en géneros como el de zombies o la ciencia ficción. Y ahí es donde todo termina de encontrar un sentido y una emoción aún mayor. Otra cerveza, por favor.
Volvemos al principio. Cinco películas, cinco. Cinco comedias trepidantes, cinco romances imposibles, cinco golpes de honestidad con músculo de acción y corazón de poema adolescente recién escrito. Edgar Wright ha llegado hasta aquí con una trayectoria a la que cuesta mucho encontrar defectos y en la que resulta muy fácil sumergirse y terminar aplaudiendo con la sonrisa pegada a la cara. Resumiendo, aquí realmente no hay películas mejores o peores, solamente hay un conjunto de estupendas propuestas que llegaron para quedarse. Y aquí seguimos.