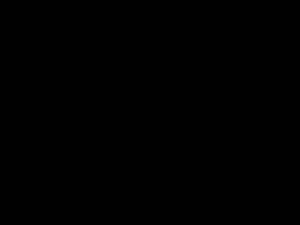El cine de Kathryn Bigelow se ha caracterizado siempre por el manejo ejemplar de la tensión, el equilibrio entre el músculo y el sudor, el nervio como pilar básico sobre el que construir cualquier relato, la fuerza explotando en cada escena, incluso en aquellas en las que el silencio brilla por su presencia. Su cámara es temblor y coherencia. Volcán y arañazo. Estallido y precisión.
Responsable de un total de diez largometrajes de ficción en los que el error de bulto destaca por su ausencia, pese a que, evidentemente, hay trabajos especialmente inspirados, Bigelow ha conseguido ser una cineasta tan importante como respetada. Y es que, más allá de triunfos históricos como su victoria en la categoría de Mejor dirección en los Oscar, hablamos de un talento con sello propio y autoría incontestable.

En definitiva, una directora que, película a película, ha ido dando forma a una trayectoria profesional muy cercana al terreno de lo intachable. Cada nuevo estreno bajo su nombre supone un acontecimiento en un mundo cinéfilo plenamente consciente de que, si ella anda detrás del proyecto, la experiencia valdrá la pena. El triunfo Bigelow.