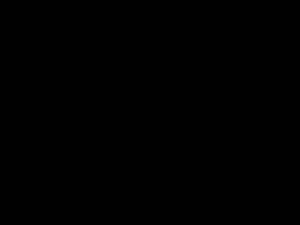Dentro del panorama actual del cine español, el nombre de Natalia de Molina es uno de esos valores seguros que garantizan la justificación total del precio de una entrada o, dependiendo del formato de distribución, del tiempo dedicado a ver una película en casa. Si ella aparece, fuera dudas, la experiencia merecerá la pena. Por su capacidad para desprender verdad, conmover hasta la misma lágrima, desatar carcajadas incansables y, sobre todo, traspasar la pantalla por completo. No hay intermediarios, simplemente talento. Mucho.
Todos estos méritos, por cierto, obtenidos en un tiempo casi récord. Y es que, aunque parezca increíble, solamente hace seis años que la actriz andaluza apareció por primera vez en un largometraje, punto de partida de una carrera cinematográfica que, hasta la fecha, suma con envidiable destreza el éxito y el riesgo, el atrevimiento y la consolidación, la ovación y el cariño, el respeto y la admiración. Un conjunto de grandes noticias que De Molina ha conseguido aglutinar gracias a una serie de interpretaciones de auténtico peso.

Una actriz de raza y precisión, de golpe y caricia, de lluvia y luz, de precisión e impulso, de carne y hueso, de piel erizada y nudo en la garganta. El presente es suyo, sí, pero con Natalia de Molina una siempre tiene la sensación de que lo mejor está por llegar. De listón en listón. El mañana constante de una actriz enorme.